Antes... (previo de Olor a Varón Dandy)
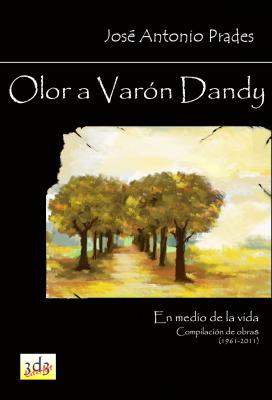
De mi abuelo Fausto recuerdo dos frases que me repetía habitualmente: “¡Qué huevos tienes, chaval!” y “no me seas maricón, nieto”. Murió hace tres meses, casi nueve años más tarde que su amigo protagonista de la novela que sigue.
Fausto Salazar, mi abuelo materno, nacido en 1909, participó en las dos guerras que marcaron a su generación: la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial, en ambos casos al lado de los fascistas. Dejó varios hijos reconocidos y una esposa, de la que enviudó mucho antes de que yo naciera. Lo cuidó mi tía Rosita, la soltera, que, como el personaje de Lorca, vivió la boda de su novio con otra, dada la tardanza en morirse el padre, que ejerció en su casa de tirano, conservador, machista y voceras.
Al ser yo su nieto mayor y gustarle al hombre hablar y hablar de sus aventuras, siempre las mismas y con una tendencia grave hacia la reiteración, me pasé muchas horas de mi infancia en el papel de absorto escuchante. El hombre llegó a ser un oficial en el cuerpo de intendencia, donde, con gran eficacia, se ocupaba de las cocinas de campaña, por lo que todas las historias épicas que describía con tanta pasión habían sido protagonizadas por otros con él de “importante personaje secundario”.
Después de su entierro, empezaron a surgirme punzadas de culpabilidad por no haber disfrutado de él como un buen nieto que se precie (tengo muy asumido el deber familiar, para desgracia en la mayoría de las ocasiones) y hasta somaticé cierto trauma psicológico porque de adolescente le jugué al despiste cuando pretendía soltarme una nueva repetición de sus batallitas.
Y cuento esto en el prólogo, porque en ese momento, en el entierro, planté la semilla para que esta novela germinara. Me encerré todo un fin de semana en mi estudio desempolvando los recuerdos que mi tía me otorgó del soldado fallecido: el buen hombre quería que yo los tutelara por los siglos de los siglos para dejárselos a mis hijos o, en su defecto, donarlos a mi muerte a algún sobrino que despuntara en esto de la vocación guerrera o militar. Ya los tiene Roberto, el hijo de mi hermano pequeño, que salió de teniente aviador el año pasado.
Pero antes, de aquellas cajas de hojalata que aún olían a Cola Cao, saqué varias fotografías unidas por una goma, donde mi abuelo aparecía junto a un supuesto héroe identificado como “El Valeroso” en el dorso de todas ellas. Recordé las aventuras que me contaba nombrando a este compañero como las únicas que me atraparon porque sólo en su narración aquel hombre rudo y estridente dejaba que su voz temblara. Como hasta sus suspiros me daban pavor, me encogía en la escucha esperando que soltara un bramido final como compensación a la muestra de tanta debilidad. “No me seas maricón, nieto”.
Me había despedido de la enésima empresa que no cubría mis necesidades personales (¡qué aburrimiento!), con ahorros suficientes para vivir desahogado durante un par de años. El abuelo Fausto me lo reprochaba a todas horas, porque él hubiera querido que mi, según él, proverbial inteligencia sirviera para opositar al cuerpo de altos funcionarios del Estado, ya fuera como abogado, juez, fiscal o inspector de trabajo, dado que ni los números ni las armas se encontraban entre mis vocaciones. “El mejor trabajo es el que sirve al Estado. Te da satisfacciones y te jubilas pronto”, me decía.
Con su reloj de bolsillo en la mano, jadeando por una crisis de ansiedad mientras temía que se apareciera detrás de alguna cortina, decidí que le debía un homenaje. Tenía esparcidas esas fotos en blanco y negro, donde repetía postura y acompañante, ese conocido como “El Valeroso”, un hombre enjuto, de mirada perdida, nariz ganchuda y dedos enormes. Así que, siéndome fiel a algún extraño sentir que me impedía investigar sobre él (probablemente fuera otra ceguera mental para no encontrarme con otro hombre que no fuera quien residía en mi elaborada imagen de un abuelo ideal), concluí que aquel otro guerrero sería probablemente su mejor amigo, y por lo tanto, si escribiera y divulgara su vida, la deuda casi kármica que comenzaba a pesarme, podría ser saldada con generosidad.
Sea la excusa que sea, me puse a buscar información sobre el único soldado que parecía respetado por mi abuelo (“si es que los otros no tenían cojones”).
Encontré su último cuartel de destino y en su lugar se alzaba un edificio con pisos de lujo. Llamé a varios números del Ministerio de Defensa hasta que un sargento veterano me dio unos datos interesantes: su último cargo, subteniente, su domicilio, y el nombre de su esposa, Manuela, que aún vivía.
Me recibió una mujer de 82 años con una fluidez intelectual que rivalizaba con su memoria en el grado más alto posible. Viví muchas jornadas pegado a ella, en un sillón que exclusivamente fue usado por su marido, después de escucharle unas palabras de cortesía referidas a Fausto Salazar, “sí, recuerdo a un Salazar del cuartel, de las cocinas o algo así, ¿verdad?”.
Estoy aún expectante por la historia que me contó… Todavía tiemblo por esa mujer, perdidamente enamorada de un déspota que le marcó una vida acotada en una cárcel virtual que se limitaba por aquellos lugares, hechos y personajes que él pudiera controlar.
Esta novela tiene más fuentes, pero nacen también en Manuela, en unos folios que me ha prestado indefinidamente, unos folios que son cartas y un diario del único nieto que tuvo. También he hablado largo y tendido con su yerno, el segundo marido de la también única hija que tuvieron, no con tanta emoción, aunque sí con igual afán.
Con deseo de que puedas soportar las emociones…
0 comentarios