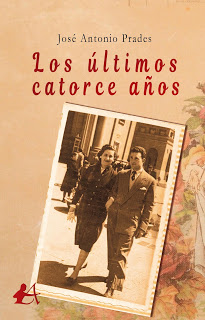Mis padres nunca habían disfrutado de unas vacaciones largas. En ese verano de 1978, con los últimos coletazos de la institución franquista de Educación y Descanso, mi madre consiguió unas plazas en un hotel de Lloret de Mar para toda la familia durante dos semanas.
En septiembre de ese año, se estrenaría en España la película “Grease”, con John Travolta y Olivia Newton John, que se convirtió en emblema de nuestra generación y a mí me evocó el amor de aquel verano, Denisse.
En los aledaños de la piscina, nos fuimos conociendo quienes íbamos a compartir aquellas dos semanas, unos chavales que planeamos algunos divertimentos sin el control de los padres y en horarios nocturnos.
Las leyes tácitas de mi pandilla en Zaragoza, y que por lealtad también quise cumplir allende sus fronteras, observaban que sus miembros debían dedicarse a la seducción femenina con alta diligencia, consiguiendo el mérito en función del número de conquistas y del nivel de exploración obtenido en ese territorio ajeno. Pero no me atraía ninguna de las chicas del hotel y ellas no mostraban especial inclinación a dejarse seducir.
En la segunda noche, unos diez o doce jovenzanos nos dirigimos a una de las discotecas incluidas en la planificación. Mis compañeros y yo coincidíamos poco en intención de ligoteos, así que me dispuse a observar la situación en solitario desde una esquina discreta de la barra.
Llegó una pareja mayor, de unos treinta años. Algo más atrás, apareció una muchacha morena, de fino perfil y melena larga, que les seguía callada y seria, como si no quisiera molestar a quienes acompañaba.
La discoteca comenzó a llenarse en poco tiempo. Pasé bastante rato sentado en la silla alta de la barra, observando como cazador templado. La pareja conversaba animada; la chica morena, grave y silenciosa, se había apartado ligeramente y, con las piernas cruzadas —llevaba un pantalón muy corto que dejaba al descubierto una piel bronceada— y un vaso largo en las manos, espalda estirada, el cabello sobre los hombros, miraba al frente entornando los ojos para perderse en sus mundos interiores. La veía de costado.
Pasó más de una hora hasta que apagaron las luces blancas, desconectaron los focos intermitentes, encendieron los fluorescentes de neón morado y cambiaron el ritmo de la música para incitar al baile de contacto.
Ellos salieron a la pista. Ella se quedó sola, en igual postura. Declinó varias peticiones para bailar. Seguí fijado en su perfil.
Al cabo de unos minutos, me acerqué hasta su sofá. En esos pasos, medité en cómo pedirle que saliera a bailar conmigo… y no acertaba a encontrar palabras para formar una frase original que pudiera atraerla. Me senté cerca de ella. Sólo dije:
—¡Hola!
—Salut.
—Est-tu française? —le pregunté con mi manejo idiomático pretendidamente correctísimo.
—No, malagueña —me desarboló con otra media sonrisa apartando la mirada de mi rostro para devolverla a la pista.
No hubo baile y sí una larga charla, donde ella, con una voz cadenciosa, un tono melódico y envolvente, sin deje alguno, habló de sí misma mientras me iba quedando prendado de sus muslos, de su escote, de sus ojos profundos y tristes, de sus labios…
Su padre se llamaba Ramón, emigrante desde hacía veinte años en Suiza, en la Romandía, su parte francófona, adonde también se llevó su familia: mujer, una hija y otra que nació allí, Denisse, ella. Provenían de un pueblecito malagueño del interior.
Y qué pechos tan preciosos adivinaba.
Era el primer verano de sus vacaciones que pasaba fuera de tierras andaluzas. Aquella pareja eran su hermana y su cuñado, bajo cuya tutela había llegado a la Costa Brava por primera vez separada de su padre. Su padre.
Cuando sus hermanos regresaron al sofá, me saludaron cómplices y se apartaron a un costado. Por instantes, noté que Denisse quiso que estuvieran más cerca de ella, y no por miedo hacia mí. Nos despedimos sin citarnos expresamente para otro día, después de varias horas de charla.
Aquel verano cobró hechizo desde ese mismo instante en que la perdí de vista mientras subía por las escaleras hacia la salida. Denisse y yo, citados en la discoteca cada noche, apurábamos las horas hasta el amanecer.
Los amores de verano se anclan en el recuerdo con bondad. Denisse llenó mis noches durante algunos meses inmediatos y en varias madrugadas a lo lejos; en la inmediatez porque unir amor y dolor es una experiencia más intensa en los inicios de la juventud, tan ingenua; y en la lejanía porque su historia personal pasó a convertirse en un relato menos esporádico de lo deseado… y aún lloro al recordarlo.
En una de las noches, decidimos aventurarnos en la playa toda la pandilla del hotel con un muchacho recién llegado, tímido, de mirada inquietante, para vivir una sesión extraña alrededor de una hoguera como centro de un ritual casi mágico.
Nos colocamos en círculo sentados sobre la arena con las piernas cruzadas a modo de posición meditativa. Recitamos varios mantras en voz alta. El rumor de las olas se mezclaba con el aroma de la madera quemada, con el crepitar del fuego y con las caricias de una brisa dulce.
—Tu cuerpo es ligero ahora. Respira, respira, respira. Aleja los pensamientos y escucha el entorno, que tu mente se calme y se aparte.
Carlos, el maestro de ceremonias, después de unos instantes en silencio, nos dirigió en un viaje al interior en busca de algún tesoro perdido.
—Entra en ti y permanece. Es tu esencia, tu ser. Consúltale y te hablará, te enseñará a eliminar el sufrimiento y a superar el dolor.
Se levantó. Caminó por fuera del círculo deteniéndose unos segundos junto a cada uno de nosotros. Cuando se colocó tras de mí, sentí algo extraño en la espalda. Después del rodeo completo, entró en el círculo y realizó el mismo recorrido, ahora arrodillándose y tomando las manos de quien le quedaba enfrente. Denisse y yo quedábamos los últimos y esperamos pacientes.
En ese momento del tacto, recibí un sentimiento de negrura, fuerte y duro, que se convertía en gris, blanco y luz total hasta que solté sus manos.
—Trabajarás y vencerás —me dijo Carlos al oído.
Pasó a colocarse enfrente de Denisse. La miró fijamente más tiempo que a los demás, sonrió y le pasó las manos cerca del cabello sin tocarlo. Susurraba algunas palabras, o cantos, o sonidos que no distinguía desde mi posición. Colocó sus palmas bajo las palmas de ella.
Denisse comenzó a llorar. Carlos mantuvo su postura y su oración. Pasaron varios minutos en los que el susurro de Carlos se llenaba con sonidos de mar y viento, brisa de misterio y dolor, que parecía repetir quejidos del alma… El rostro de Denisse se fue ajando, apretaba los párpados, gesticulaba llena de angustia mientras le nacían lágrimas que llegaban hasta la comisura de su boca. En eternos instantes, su cuerpo comenzó a moverse en esos cortos latigazos de quien no puede soportar la congoja. Lloró más amargo… y se derrumbó.
Denisse dobló su cuerpo y cayó sobre un costado hasta quedar en posición fetal. Llena de convulsiones por su sollozo angustioso, nos transmitía el padecimiento desde la entraña. Nadie nos habíamos movido, a pesar de varios amagos para acercarnos a ella. Carlos permanecía impertérrito en su postura, quizá más concentrado en su plegaria. La luna se ocultó tras una nube.
Al fin, Carlos abrió los ojos. Nos miró uno a uno y detuvo su atención en mí.
—Abrázala. Tú puedes consolarla.
Y a los demás…
—Vámonos. Ella debe vivirlo así.
En silencio, con los rostros encogidos, los brazos cruzados bajo el pecho apretando para soportar esa amargura ajena, se fueron levantando en silencio y me quedé solo con Denisse en un inmenso mar de compasión.
Me senté junto a ella y dudé si abrazarla. Le acaricié el cabello, luego su rostro. Seguía temblando con los ojos cerrados. Pasé un tiempo desconcertado, podían haber sido segundos u horas, mientras su dolor se iba incrustando en mi pecho. Desmarañó su posición y se irguió levemente:
—Protégeme —suplicó mientras se acercaba a mi regazo.
Se recostó sobre mis muslos —yo estaba de rodillas, sentado sobre mis talones—, rodeando mi torso con sus manos. Sentía su cuerpo sobre mí, su respiración, sus latidos, sus jadeos. Apoyó su cara de lado y su melena caía hasta el suelo.
—No sé qué siento —me confesó varios minutos después.
—Háblame —le rogué.
Su temblor iba cediendo y aparentaba menos perturbación. Me besaba en los brazos.
Se separó de mí para colocarse de frente, sentada, con las piernas cruzadas. Colocó sus manos en las rodillas y detrás de ella, a lo lejos, se encendió un foco que oscureció su imagen y le dio un perfil de Shiva. Le quise ver una tímida sonrisa:
—Colócate así como yo, por favor.
Obedecí su ruego y vino hacia mí dándose la vuelta para sentarse en el hueco que dejaban mis piernas. Era menuda. Recostó su cabeza sobre mi hombro y recibí el aroma de su cabello.
—Dame calor… calor.
La rodeé con mis brazos sobre sus brazos, que se cruzaban en su cintura. Atraje su cuerpo hacia mí.
—No sé lo que siento… Es frustración… humillación… asco… vacío interior… me duele, me hiere como el hielo y me siento sucia.
—¿Qué te ha ocurrido con Carlos?
Sus manos sujetaron su vientre con más fuerza.
—El dolor como castigo, o como prueba…
Mantenía la voz melódica, apenas podía percibirse duda o temor, hablaba para sí.
—Quería ver y era imposible, todo oscuridad, muy oscuro, cerrado. Primero he sentido vacío, soledad, estaba muy sola en una habitación, creo que era una habitación, y me resultaba familiar. ¡Qué angustia! Algo iba a pasar, algo inevitable y lleno de dolor. Y yo sabía lo que era, lo estaba esperando con miedo.
Poco a poco, quebraba las palabras.
—Me pareció que algo, o alguien, me tocaba, me invadía… sin poder rechazarlo, sin poder controlarlo, quizá manos, piel, cabello, mi cuerpo aprisionado, ocupado… fue largo, muy largo, y me quería escapar, me salía de mi cuerpo, pero seguía sintiendo un dominio que por obligación tenía que aceptar… y creía verlo desde fuera de mí, como siendo otra persona, no estaba muerta, mi cuerpo se movía, pero mi alma se había deshecho de la prisión corporal…
Apretaba más y más sus brazos y se pegaba más a mí, buscando protección. Se enfriaba de nuevo su piel. Se encogía.
—Alguien, una presencia, otra que no era la que me tocaba, me pedía que regresara al cuerpo, que no debía estar fuera… era necesario vivir el dolor… necesario.
Volvió a llorar amargamente, en silencio, con un desgarro que me transmitía con cada movimiento suyo adelante y atrás, como si fuera un péndulo buscando el equilibrio. A veces, giraba su rostro y me besaba en el cuello.
La oscilación iba siendo más queda; los hipidos, más separados; la presión, más suave… regresaba el calor a su piel.
—En algunas noches, sobre todo las de invierno, las más frías y oscuras, me he sentido igual, con la angustia haciéndome daño.
Habló ahora más calmada, sabiendo lo que decía en cada frase, deseando soltar un lastre que había sido removido por las visiones con Carlos.
—Destrozaba las almohadas, las mojaba con lágrimas, saliva y desconsuelo. Quería fundirme con las sábanas, con el colchón, con cualquier cosa que pudiera compartir algo mío para desaparecer y no volver nunca más. Estaba sola, perdida en el mundo oscuro que hoy he vuelto a sufrir. Pero, ¿sabes?... algo me querían decir a través de las manos de Carlos, un mensaje de misión, de prueba o liberación, o de todo esto a la vez. Siento una reparación de mi alma, alivio…. No sé lo que es.
Fue tomando volumen con cada frase, regresó a su cuerpo de mujer. Se acurrucó más en mí, ahora con deseo de tacto igual a igual, intercambio de vida o energía. Entendí que estaba llenándome de agradecimiento, ya era la Denisse de antes.
Giró su rostro para mirarme desde mi pecho. Entrecerró los párpados, sus pestañas se cruzaban frente a sus pupilas. Llevó mis manos al nacimiento de sus pechos y alargó el cuello para alcanzar mis labios con los suyos, tacto que saboreé con mis ojos cerrados en un ejercicio de liberación convertido en deseo. Largo beso.
Bajé mi mano a su ombligo, a su pubis…
—No, por favor.
En un instante, volvió a mi piel la sensación de su piel fría, encogió su cuerpo contra el mío para tomar impulso y salir de mi abrazo con un gemido rasgado.
A las diez de la noche siguiente, había quedado en llamar a Julián, miembro destacado de mi pandilla, para comentar las proezas logradas en mi verano de seductor.
—¿A que has dejado bien alto el pabellón de Montemolín?
—Como no podía ser de otra manera —le contesté algo fingido.
—Cuenta, cuenta. ¿Han sido suecas o francesas?
—De ninguna de las dos, pero variadas. Una holandesa que se llama Karen, y otra alemana… que me pareció entender que se llamaba Helen o Marlene, yo qué sé.
—¡Qué cabrón! Dices ‘me pareció entender’… ¿qué pasa, que sólo gritaba?
—Impresionante la chavala, oye, todo un portento, y no se privaba de nada.
—¿De nada? ¿No me digas que tuviste de todo? ¿Te la follaste?
—Tres veces.
—¡Y una mierda!
—Tres, tres… Con la holandesa cayeron dos, pero hoy vuelvo a quedar con ella.
—Joder, qué envidia, macho. Cuando vuelvas, tienes que contárnoslo de pe a pa.
—Por supuesto que sí. Os quedaréis con la boca abierta.
Nada más colgar —había llamado desde una cabina cercana al hotel—, sin esperar a mis compañeros, salí como una bala para encontrarme con Denisse.
—¿Has dormido bien? —me preguntó.
—Cuatro horas en la playa, tres en la siesta.
—Yo no he podido dormir… y aún me parece que sigo soñando… Si te parece, hoy no entramos y nos vamos a pasear por el pueblo, ¿quieres?
Asentí cogiéndole la mano y saliendo a la acera con ella.
Caminamos en silencio por largo tiempo, dos, tres horas… mirándonos de vez en cuando, sonriendo o cabizbajos, deseosos o distantes, simpáticos o taciturnos, observando luces, escaparates, individuos, autos, motos, parejas… Dejamos atrás el paseo y continuamos por los caminos sobre los acantilados que rodean las calas, casi sin luces, con sonidos lejanos de canciones y una luna burlona que nos amparaba.
—Tengo que contarte algo. Es necesario —habló Denisse.
Preferí esperar en silencio a su revelación.
Seguimos caminando unos metros más con su cuerpo más pegado al mío.
—Ven, siéntate aquí.
A nuestra izquierda se alzaba una roca baja sobre la que me senté. Detrás, algunos arbustos delimitaban el comienzo de un bosque de pinos altos. Repetimos postura de la noche anterior, ella de espaldas a mí, ahora más alzada, recostada sobre mi pecho, mis brazos rodeando su torso.
Comenzó a hablar pausadamente, dirigiéndose hacia el infinito, con su armonía delicada, que ahora sonaba a vibración de viola.
—No recuerdo la primera vez. Supongo que habría más antes, no sé. Su voz recia, sus manos callosas, las veo ahora, cada uno de sus dedos, las uñas, las cicatrices. En su mano derecha, la falange superior del dedo corazón tiene tres pliegues muy profundos… en las otras hay más, cuatro muy marcadas y una quinta más fina, y podría decirte la cantidad de cada uno, cuatro en el meñique izquierdo… y pelos negros en el dorso de los dedos, en el dorso de la mano. Al otro lado de cada nudillo, bajo cada dedo, en la mano derecha tiene cuatro callos grandes y uno más pequeño. Según la época del año, están más abiertos o más cerrados… creo que depende de que sea tiempo de descarga en la fábrica, cuando llega el material y le toca hacer de peón.
Miraba sus manos, la palma y el dorso, abría y cerraba los dedos, los doblaba sin llegar a hacer puño, se las tocaba por un lado y otro.
—Podía ocurrir a cualquier hora porque trabaja a turnos. Normalmente, se me acercaba cuando no había nadie más en casa o dormían, aunque también nos bajábamos al garaje. Recuerdo los sonidos de sus movimientos, los pasos, el roce de su camisa, su respiración a distintos ritmos, nunca lo miraba a la cara, me daba vergüenza y agachaba la vista, a veces la cabeza, y casi siempre con ternura, o así quería entenderlo yo, sobre todo al principio, me acariciaba el cabello, me lo desenredaba.
Hacía pausas, tragaba saliva… miraba al frente, al mar, a la luna, suspiraba y apretaba mis manos, especialmente cuando empezó a contarme esto:
—A lo largo de los años fue cambiando sus costumbres conmigo. Al principio, era rutinario, me quitaba algo de ropa y hacía movimientos que no quería que yo viera. Me rozaba un poco, sonreía. Eso pasaba en mi dormitorio, se sentaba en mi cama, cuando después de cenar me llevaba a la habitación, antes de que viniera mi hermana, que, al ser mayor, se acostaba más tarde. Me tocaba con una mano por encima de la ropa interior, luego ya por debajo…
Cerró las piernas en un gesto reflejo. De inmediato, las separó y relajó los músculos. Siguió hablando serena.
—En algunas temporadas venía más seguido, aunque nunca fue muy continuado, incluso pudo pasar más de un mes sin que viniera a mi cuarto. Me decía que era un secreto que no teníamos que contar a nadie, que era un juego nuevo, jugar a tocarnos… y entonces me pidió que le tocara. Había cumplido los diez años… Me pidió que le tocara. En las primeras veces, sacaba él su miembro, después me pedía que se lo sacara yo, bajando solamente la cremallera, no se desnudó nunca, y me acompañaba la mano en su movimiento. Nada más terminar, se tapaba enseguida y se iba sin despedirse, apagaba la luz y cerraba la puerta del dormitorio. Al cumplir los doce, más o menos, empecé a enterarme de lo que me estaba haciendo y tuve un miedo atroz, me sentía atrapada, porque era siempre muy cariñoso conmigo, me trataba como un buen padre, hablábamos de nuestras cosas delante de todos o en privado, pero sin sacar este tema, por supuesto, que ocurría sin palabras, sólo con actos, con tactos, con manoseos cada vez más internos, más invasivos, con más instinto animal.
Calló durante un largo rato para relajarse de nuevo.
—Me comenzó a llevar al garaje, en algunas ocasiones a una cueva cerca de casa, vivíamos algo a las afueras, una cueva en un bosque cuya entrada tapaba con ramas cuando entrábamos. Ahí me pedía que me desnudara toda y que me mostrara delante de él. Encendía una linterna y llevaba el foco por todo mi cuerpo… después se levantaba y venía hacia mí para abrazarme por detrás… y me tocaba los pechos, el vientre, el pubis.
Se arqueó muy tensa… y llevó sus manos a los pechos, al vientre, al pubis. Mientras ella se acariciaba, iba soltando la tensión… Devolvió sus manos a mis manos.
Siguió contándome lentamente, con detalle, lo que su padre le siguió obligando a hacer, más duro, más perverso…
—Hace tres meses que vivo con mi hermana. Ella no sabe nada de lo que te cuento, pero lo intuye, lo veo en sus ojos. Un día me marché, diciéndole a mi madre que necesitaba estudiar diseño, una carrera que no existe en nuestra ciudad y sí en Grenoble, donde vive Malena con su marido desde que se casaron. Dije que era necesario que estudiara el bachiller en determinado instituto para poder acceder más fácil. Lo hablé un día en la cena. Los dos callaron y asintieron. Mi hermana me recibió sin pedirme explicaciones. Creo que su marido también lo sabe, hoy lo sabes tú.
Sujetó fuerte sus manos a las mías.
—Hace tres meses, entró en mi habitación, me rompió la ropa, me obligó a arrodillarme de espaldas a él y me violó… Me tapaba la boca, aunque no habría gritado… En ese mismo instante, decidí que era la última vez.
Tras unos segundos en un abrazo intenso, me llevó detrás de la roca donde habíamos permanecido sentados. Me hizo acostarme sobre el suelo, me desnudó, se sentó sobre mí, me tomó de las manos y me hizo el amor.
—Empiezas a ganar la libertad… cuando pierdes el miedo.